Juan Pablo Ospina, PhD
Podríamos decir que todas las sociedades vivas de las que tenemos noticias han adoptado estrategias ritualizadas para enfrentarse al fenómeno de la muerte. Sin importar la particularidad de las ideas sobre esa experiencia universal, los humanos hemos aprendido a responder de forma estructurada a la pérdida de un ser querido. En lugar de fabricar ideas todos los días sobre qué hacer con los muertos y cómo resolver las crisis que se generan a partir del duelo, hemos aceptado y aprendido una serie de códigos particulares, para enfrentarnos de modo apropiado al encuentro anunciado con la muerte. No nos inventamos un rito funerario cada día para lidiar con la pérdida irreversible de una persona; por el contrario, seguimos un orden que se ajusta bien a nuestras ideas ontológicas y religiosas relacionadas con la vida y la muerte, y que en la mayoría de los casos nos otorga tranquilidad (en medio de la zozobra) y seguridad al reconocer que se hace lo que se debe por quien muere. Y, en cierta medida, también nos alivia porque reconocemos que es probable que también hagan lo mismo por nosotros cuando muramos.
Diversos trabajos antropológicos realizados desde las primeras décadas del siglo XX han documentado sistemáticamente la inmensa variabilidad mortuoria que existe en las sociedades vivas. Y aunque hemos documentado innumerables modos de conmemorar la muerte, tanto en el presente como en el pasado, también hemos reconocido aspectos innegociables de los que no pueden escapar casi en ningún caso los dolientes en un rito funerario. En este caso, hago referencia a uno de los aspectos más críticos del duelo, es decir la separación permanente del cuerpo. En ese sentido, la arqueología, por ejemplo, nos ha revelado que desde hace miles de años, los seres humanos consensuaron la idea de estructurar espacios solemnes y apropiados, que hoy llamamos ritos funerarios, para que los dolientes en medio de su duelo pudieran aceptar que era necesario separarse del cuerpo de quien moría. Este proceso de separación es agobiante, pues la realidad de la muerte supone la imposibilidad de reconocer de nuevo la persona en el plano de lo físico, pero también eleva al cuerpo a un estado de ambigüedad en el que ya no es más la persona que representaba en vida, pues ya nada depende de sí mismo, ni tiene la capacidad de expresar emociones. Ese cuerpo ahora sin habitus inicia una transformación irreversible, lo cual genera también desasosiego y ambigüedad, pues con el paso de las horas la apariencia de la persona muerta es inevitablemente transformada debido a aspectos fisiológicos. Este aspecto crítico requiere de respuestas casi inmediatas que también se solventan por medio del rito funerario.
Cada sociedad y cada individuo decide cómo enfrentarse a ese proceso de separación y superar las crisis que genera el duelo, lo cual ocasiona que existan prácticas funerarias distintas alrededor del mundo. Mientras algunos grupos deciden, por ejemplo, inhumar los cuerpos, otros deciden incinerarlos, o mantenerlos en tumbas provisionales para realizar tratamientos póstumos y crear enterramientos secundarios. En otros casos, también se crean tumbas que les permiten a los dolientes extraer los cuerpos para detener su deterioro y mantener su apariencia física e interactuar de manera periódica entre los vivos (véase por ejemplo el caso de Toraja en Indonesia).

Todas las acciones ritualizadas que los dolientes orquestan para separarse para siempre de un ser querido tienen una larga historia en el recorrido cultural de la humanidad, y aunque en ocasiones los estudios se han centrado principalmente en los momentos en los que los dolientes interactúan desde lo físico por última vez con el cuerpo, la antropología y la arqueología también han puesto su atención en las acciones póstumas que los dolientes cumplen en ausencia física de los muertos. Esos actos póstumos también hacen parte esencial de los ritos funerarios, y se constituyen como elementos necesarios para que los dolientes entren en estados de confort y para que según las ideas cosmológicas o religiosas, las personas muertas transiten de manera adecuada a los estados de agregación. Es decir, los ritos mortuorios no terminan con la separación física del cuerpo el día de la inhumación o de la cremación, por el contrario, el rito continúa aun en ausencia del cuerpo a través del tiempo, y se generan poderosas nociones de memoria que evitan que los muertos caigan en el olvido. En ese sentido, el rito funerario en realidad finaliza cuando ya nadie experimenta el recuerdo por quien muere, es decir cuando este es olvidado para siempre.
Uno de los aspectos más relevantes sobre el modo en que nos enfrentamos al duelo y la separación permanente del cuerpo tiene que ver con las ideas cosmológicas y religiosas sobre el ser. En la mayoría de los casos estas ideas, a pesar de la individualidad psicológica, promueven fuertes estados de fortaleza que les permite a los dolientes aceptar la realidad de la muerte, lo cual sin duda alguna está estrechamente relacionado con la idea de tener espacios adecuados y reverentes que les haga sentir a los vivos que el rito se realiza de manera creíble y que tendrá eficacia en el destino que según las ideas de cada grupo tendrá la persona que muere. Es por esto que los espacios de ritualización son esenciales para los dolientes, pues debe existir la sensación dentro de lo psicológico y lo ontológico de que el entorno y la parafernalia se presentan de modo adecuado para enfrentarse a ese proceso de separación. Sin importar si el entorno de ritualización es modesto o extravagante, cada grupo humano establece y acepta sus propios métodos funerarios, lo cual genera la sensación de estar haciendo lo correcto por el ser querido que fallece. Esos espacios de ritualización han sido documentados desde hace casi cien mil años (véase el caso de las tumbas paleolíticas del monte Carmelo en Israel, cuya datación se remonta entre los 90.000 y 130.000 años de antigüedad), lo cual revela la necesidad humana por responder de manera estructurada por medio de conductas rituales al fenómeno de la muerte.
Es probable que la conciencia de la muerte, y lo que ello implica en términos sociales, haya sido el reto más desafiante de la significancia humana, y la piedra angular en el desarrollo de la humanidad, pues parece eterna la necesidad de elaborar una serie de respuestas rituales que hasta la actualidad garantizan el orden social y emocional de las sociedades. La experiencia de la muerte nos ha obligado a resolver inquietudes trascendentales, pero también a redefinir el rol del ser querido que parte para siempre, y en consecuencia solventar el vacío que se produce ante su separación del mundo de los vivos. Hemos observado que para sobrellevar las crisis de la muerte, los dolientes redefinen el rol que ocupaba el muerto en la sociedad, ese rol es negociado, delegado o en algunos casos aniquilado. No obstante, en todos los casos, la evidencia antropológica y arqueológica han demostrado que las sociedades humanas han aprendido a domesticar la muerte, lo cual ha garantizado que las crisis que emergen a partir de la separación promuevan, a la vez, complejos procesos socioculturales que en todos los casos revelan que como sociedad hemos sido más fuertes que la misma muerte.
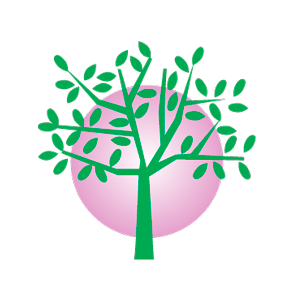
Autor del blog